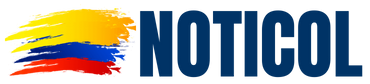Al recorrer la extensa llanura sucreña, luego de pasar el puente de Guayepo que abre las puertas hacia la Región de la Mojana y viajar por más de diez horas en una ambulancia desde la ciudad de Medellín, no pude evitar llorar al ver a mi gente sumida en el “fango” y la miseria: observando en sus rostros la angustia de no tener nada y haberlo perdido todo en un abrir y cerrar de ojos bajo las feroces aguas del rio Cauca.
En columnas anteriores realice llamados a la acción por el riesgo inminente de una catástrofe que podía convertir una de las reservas naturales más importantes del país en una zona de muerte e incluso llegue a comparar su magnitud con lo ocurrido en Armero, pero las autoridades hicieron caso omiso y como evitando despertar a un león dormido se desvió la atención hacia otros asuntos dejando a un lado el clamor del pueblo mojanero.
Al entrar a un pequeño caserío me encuentro con “Doña Ana”, una de esas matronas que ha pasado “las verdes y las maduras”, con su piel tostada por el sol y las canas que reflejan una tradición me abraza y llorando grita al cielo “se lo dijimos docto y nos dejaron solos, ahora si se acabó la mojana”. Mientras me ofrece sentarme en un pedazo de madera nos implora ayudarla para rescatar desde su casa de “nepa y bareque” algunas pertenencias que guardó en el techo porque lo demás entre aves de corral y hasta los perros se fueron rio abajo.

Un ambiente de miseria y tristeza enmarca los cambuches que se ha empezado a construir en las laderas de la carretera que desde San Marcos comunica a Majagual, sus improvisados techos de paja son el refugio de los que esperan una bolsa de arroz o agua, pues en esos dilemas de la vida a pesar de estar en medio de una inundación nada se puede consumir por la carga toxica de las “aguas blancas del Cauca”.
El primer día me embarque en una lacha hacia la región de Santa Elena donde como en una película de terror algunos campesinos han logrado sobrevivir a las mordeduras de serpientes, el hambre y el abandono trepados en árboles y haciendo rondas de guardia para evitar morir ahogados o arrastrados por la corriente.
Quizá la escena que aún no logro superar es haber encontrado en un matorral a una joven con sus dos hijos, un bolso y un ventilador quien, al escuchar el ruido del motor, levanto en su mano derecha una blusa blanca para lograr ser divisada en medio de la manigua. Para ella hay una nueva esperanza al ser trasladada a uno de los albergues improvisados de la región.
Recorrer lo que algún día fue un lienzo de hermosos paisajes y hoy es un enjambre de planchones artesanales, canoas y casas flotantes me hace recordar que en Colombia la desigualdad cada día está peor y que los vulnerables son la base de la cadena alimenticia donde los de arriba se olvidan con indolencia del sufrimiento de nuestra gente.
Son muchas las historias que podría contar luego de vivir por unos días la magnitud de esta tragedia y de compartir con mi pueblo el olvido, la falta de ayudas y oportunidades para una región que cada día cree menos en el desarrollo y que en medio de la adversidad debe seguir sobreviviendo y encontrar una luz entre tanta oscuridad.