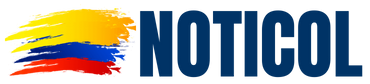Por Julio César Uribe Hermocillo, Tomado de miguarengue.blogspot.com
El silencio obsequioso, dictado más por el cumplimiento esmerado de los preceptos que por las convicciones serenas y espirituales de la fe, empezaba a ocupar el pueblo inmediatamente después de la procesión del Domingo de Ramos y se apoderaba completamente de las calles y las casas desde el jueves santo hasta el sábado santo a la medianoche, luego del Canto de Gloria, un momento en el que -como si efectivamente se acabara de asistir de cuerpo presente a la resurrección del Hijo de Dios- a la salida de la iglesia reinaba un ambiente de alegría compartida, de satisfacción común, de descanso colectivo, de celebración y de camaradería, entre familiares, amigos y vecinos que al despedirse quedaban de verse temprano para asistir a la última procesión de la semana, la del Domingo de Resurrección, a la cual -quienes tenían con qué- solían asistir estrenando ropa o zapatos.
Eran los tiempos en los que -entre niños y de jueves a sábado santos- regían una serie de reglas que nunca supimos de dónde salieron, pues unos alegaban haberlas oído en misa o en el catecismo dominical y otros que las habían aprendido de sus mayores. No se podía pisar la sombra de otro, como era costumbre cuando se caminaba a pleno sol por aquellas calles pantanosas o encharcadas, polvorientas y resecas, de piedra viva y balastro, en las que uno solía descoronarse los dedos gordos del pie mientras corría jugando a cualquier cosa. En vez de esa sombra se estaría pisando al mismísimo Jesucristo crucificado, lo cual traería consecuencias que nadie conocía y que ninguno quería conocer.

Los usuales gritos, que se proferían porque sí o porque no, para llamar desde la calle a los amigos que estaban adentro de sus casas y conseguir que salieran a jugar, para discutir por alguna cosa o para enfatizar otra, también estaban vedados. Quien gritara estaría gritando a Cristo o a los santos e incluso, si era sábado santo, a La Dolorosa o Virgen de los Dolores, aquella imagen nívea y de mejillas sonrosadas, sufriente y ataviada de cerrado luto hasta los pies por la muerte de su hijo, que salía en la procesión del sábado por la noche, la cual llevaba su nombre en homenaje a su dolor.
Aunque de este riesgo estábamos casi a salvo, ya que éramos poco o nada groseros, tampoco se permitía “decir palabras”, que era como se llamaba a utilizar expresiones soeces o insultantes. Era gravísimo, ya que estarían dirigidas contra el propio hijo de Dios y, si no estaban permitidas entre nosotros y menos hacia los mayores, muchísimo menos -en qué cabeza cabía- podrían decírsele a él, que allá en la iglesia estaba crucificado y muerto por nosotros.
Barrer el andén, escupir en el suelo, tirar cosas, empujar o golpear a otro así fuera levemente y en son de juego, hablar duro, saltar, patear balones, mirar mal o torcerle los ojos a alguien, decir mentiras, reírse duro o burlarse de los demás, desobedecer a los mayores, eran también acciones que podrían estarse realizando en contra del crucificado; máxime si uno las hacía el viernes santo, sabiendo que por la noche ocurrirían su prendimiento, su juicio y condena, su crucifixión y muerte, así como la procesión del santo sepulcro, que era una de las procesiones más solemnes, vistosas y conmovedoras de toda la semana, y a la que -con excepción de embarazadas en trance de parto; beodos consuetudinarios y furtivos; enfermos o impedidos; y rateros en plan de fechoría- el pueblo entero asistía, con una vela en la mano.
Bañarse en las aguas frescas de cualquiera de las quebradas del pueblo y sus alrededores, que era uno los mayores placeres infantiles de las vacaciones de la época, también estaba prohibido, particularmente el viernes santo, so pena de convertirse en sirena o en pescado. Y ningún niño, ni el más travieso y arrestado, estaba dispuesto a averiguar qué tan cierto era este peligro.
Durante tres días con sus noches, se configuraban entonces unos silencios que -habida cuenta de sus motivos- sí que podrían considerarse sepulcrales. Unos silencios magníficos por su inmensidad, dentro de los cuales uno jugaba a identificar la procedencia y propiedad de las escasas voces que sonaban y el origen de los ruidos domésticos, los cuales salían principalmente de las cocinas de las casas. En El Polvorín o en Belén podían oírse conversaciones que ocurrían en la Loma de San Judas. Algunos ecos de la Alameda llegaban hasta la calle de Panamá. Hasta el Parque Centenario alcanzaban las voces que venían del otro lado del río. En Tres Brincos se oía todo lo que pasaba en Munguidocito y Boca Cangrejo, en La Yesquita se alcanzaban a oír las voces de la gente que hablaba en San Martín y hasta el Niño Jesús, que aún era nuevo y distante del centro del pueblo, llegaban las voces lejanas de quienes hablaban por allá en Cabí adentro, por los lados de la escuela de la Seño Saray.
De este modo, la población se encargaba de garantizar la porción de solemnidad de la semana correspondiente al silencio. El resto corría por cuenta de la curia y su legión de ayudantes, que cada día ponían todo a punto para transmitir el efecto deseado. Las imágenes sagradas eran aseadas, decoradas, renovadas y vestidas para la ocasión; y quedaban relucientes y listas para su respectiva procesión o puesta en escena, aunque ni siquiera así se les quitara ese aire sombrío que atemorizaba a los niños, quienes creían que la mirada estupefacta de esos ojos vívidos, que los adultos decían que eran de nutria o de guagua, los seguía a todas partes sin importar hacia donde se movieran.
La Banda de San Francisco ensayaba en el coro de la iglesia unas tonadas que nos parecían sacadas de los programas de música sagrada de la Radiodifusora Nacional de Colombia o de Radio Sutatenza, por lo espléndidas e imponentes que sonaban. Daba gusto quedarse ahí, oyéndolos tocar, como en las procesiones era emocionantes verlos caminar con sus uniformes de gala, sus partituras y su seriedad a tono con la ocasión, llenando el ambiente con la perfección de su música, que sin duda llegaba hasta el cielo.
Quibdó entero se volcaba a las procesiones, que hasta principios de los años 70 solamente se llevaban a cabo en la Catedral, que era la única parroquia, pues las demás iglesias aún no eran más que capillas: la capilla de Fátima en La Yesquita y la Capilla de San Judas, en la Loma. De modo que la catedral era el epicentro de esta teatralidad a la que llegábamos -según la ceremonia- en grupos de amigos o de la mano de la mamá.
A unas charlas sobre temas sagrados, que se llevaban a cabo de lunes a miércoles y que se llamaban Pláticas, casi siempre nos mandaban solos y entonces asistíamos en grupos de amiguitos de la escuela y vecinos del barrio. Igualmente, íbamos solos al Lavatorio de los pies, que nos gustaba mucho porque gente conocida representaba a los apóstoles: hombres comunes y corrientes, como Papá Juan, Pachanga, Uldarico el ciego que vendía lotería, Mártiro Robagallinas, Vicente El Pollo y otros más. En la Última Cena, el puesto de los apóstoles era ocupado por hombres que pertenecían a lo que aún se llamaba “la sociedad”, funcionarios, comerciantes acaudalados, profesionales y maestros. De la representación de la Última Cena nos deslumbraban las mogollas frescas salidas de alguno de los espléndidos hornos de barro que había en el pueblo y aquellas uvas relucientes, compactas y coloridas, que muchísimo tiempo después vinimos a saber que eran de plástico, pues en aquellos tiempos nunca habíamos visto una uva de verdad y menos de ese tamaño.
Al Viacrucis Penitencial y a la Procesión del Santo Sepulcro, así como a la Procesión de la Virgen de los Dolores, sí asistía cada uno de la mano de su mamá; aunque, igualmente, como entre ellas eran amigas, ahí nos encontrábamos también nosotros para ir caminando juntos y comentando todo lo que se nos ocurriera. El sepulcro reluciente, de madera lustrosa y de vidrios transparentes, nos deslumbraba, nos asombraba y, en cierto sentido, conmovía nuestras mentes infantiles; aunque a algunos nos llamaran la atención, por encima de todo, la belleza de su talla en madera, su simetría, su volumen y su diseño imponente. Los cantos del viacrucis, cuyo recorrido abarcaba buena parte de los barrios de la zona central de Quibdó, lograban entristecernos un poco, sin que entendiéramos muy bien por qué, pues a veces ni siquiera atinábamos a entender su truculenta letra: “Por mí, Señor, inclinas / el cuello a la sentencia;/ que a tanto la clemencia / pudo llegar de Dios…/” … “Matronas doloridas / que al justo lamentáis,/ por qué si os lastimáis / la causa no llorar? …/”.
De la Virgen Dolorosa nos impresionaba el realismo de su dolor. Era una imagen de aproximadamente un metro y medio, de aspecto lóbrego, vestida de un luto sobrio, digno y riguroso, del que manaba melancolía. Su rostro era un retrato casi vivo de un alma desgarrada por el dolor de la muerte. El paso cadencioso, lento, pausado, con el que caminaban los portadores del anda que transportaba a la Dolorosa, al igual que la música sublimemente triste y sobrecogedora que los músicos interpretaban mientras la procesión marchaba, completaban la pesadumbre y la aflicción de esta escena religiosa inolvidable.
Al otro día, Domingo de Pascua, a primera hora, la imagen de un Cristo resucitado emergiendo de ese sepulcro perfecto en el que lo habían depositado el viernes, con un aire triunfal, regio, majestuoso, que hasta parecía sonreír celebrando su victoria, borraba de nuestras cabezas infantiles la enorme tristeza de la noche anterior al paso de la Dolorosa. El Resucitado regresaba a la vida desde su propia y breve muerte. Nosotros, niños, y también los adultos, regresábamos a la normalidad de la vida sin ese teatro sacro anual. Al atardecer, mientras la estridencia de las golondrinas se tomaba el edificio de la Catedral y sus alrededores, nosotros nos preparábamos para regresar a la escuela al otro día, pensando desde ahora en lo que escribiríamos cuando nos pusieran a contar -como primera labor escolar de la mañana- qué habíamos hecho en vacaciones.